EPICURO Y EL FENÓMENO DE LA INDIFERENCIA DEL MUNDO
por
Peredur
[Publicado en Eikasía. Revista de filosofía, nº. 41, Oviedo, 2011, pp. 79-92]
Leer más: https://www.revistadefilosofia.org/revistadefilosofia_old/41-05.pdf
Leer más: https://www.revistadefilosofia.org/revistadefilosofia_old/41-05.pdf
─ 1 ─
Interpretar el pensamiento de Epicuro en el marco histórico y socio-cultural de la crisis de las ciudades-Estado griegas se ha convertido en nuestros días en una opinión generalizada. Tras la muerte en el año 323 a.C. de Alejandro de Macedonia y la consiguiente desintegración de su imperio, la independencia política de las póleis dio paso a la formación de nuevos reinos de dominios más amplios, cada uno de los cuales vino a integrar dentro de sus fronteras administrativas varias de las ciudades-Estado que hasta entonces se habían erigido en el mundo antiguo como paradigma de autosuficiencia política. Se admite así comúnmente que el sentimiento ciudadano de formar parte de una comunidad tradicional mucho más importante que cada individuo particular se vio paulatinamente sustituido por el auge del individualismo. Los ciudadanos comenzaron a advertir que su libertad y felicidad ya no dependían del destino de su ciudad, sino de los caprichos personales de los monarcas de turno ─sumidos en constantes guerras y rivalidades─ o, simplemente, de los caprichos de la diosa Fortuna (Týche).
En tanto que representantes de una época y un tipo de pensamiento donde el hombre era considerado como un animal naturalmente cívico, Platón y Aristóteles habían defendido que la plena felicidad sólo podía alcanzarse en el marco de la pólis. En esta línea, era menester para ambos que el filósofo estuviera al servicio de su comunidad. El pensamiento helenístico, sin embargo, se deja sentir en este sentido como una filosofía mucho más cercana a nuestra mentalidad contemporánea, inmersa, como han sabido apreciar Carlos García Gual y María Jesús Ímaz, «en un universo muy desencantado y tristemente globalizado». Para Epicuro, en efecto, el sabio no puede contar ya con la seguridad que en el pasado le otorgara la pólis. De ahí la necesidad de buscar la felicidad al margen de la comunidad cívica. En tal caso, la filosofía de Epicuro intenta recuperar para el individuo lo que para la ciudad estaba ya perdido: la autosuficiencia (autárkeia) sobre la que el hombre que se siente socialmente desposeído debe fundamentar en último término su felicidad.
De conformidad con lo que hasta ahora hemos apuntado, el pensamiento de Epicuro ha sido identificado comúnmente como una defensa ante el desasosiego (taraché). Éste, de la mano del pensamiento alfabetizado ─así como de la de su aventajada discípula: la filosofía─, se había instalado en Atenas largo atrás, extendiéndose como resultado de la acción subversiva de aquél. El racionalismo filosófico, en especial el que la sofística había llevado hasta Atenas, se había encargado eficazmente de deconstruir las creencias tradicionales sobre los dioses y sobre el destino de las comunidades cívicas. El subjetivismo cognoscitivo y el relativismo ético, político y cultural de estos maestros de retórica y de virtud habían minado los cimientos de toda certidumbre y seguridad suprapersonales. Los esfuerzos de Sócrates por revertir los efectos del individualismo desde los cimientos del propio individualismo racionalista, como quedó constatado en la comedia de Aristófanes y en su condena a muerte, no fueron suficientes, como tampoco lo fueron los de su discípulo Platón. Como se advierte en una atenta lectura de su diálogo de madurez Fedro, y a pesar de su opción por la escritura como bello juego, Platón llegó a ser plenamente consciente de los efectos que la palabra escrita podía llegar a tener sobre el destino de su ciudad. En este contexto, podría interpretarse el diálogo platónico como el intento de reconducir la razón alfabetizada e individualista hacia el marco tradicional del saber que se dice y que se escucha, todo ello vehiculizado, cómo no, a través de una dialéctica que en tanto que culminación del saber habría de integrar ambos tipos de pensamiento. Pero el daño, si se nos permite llamarlo así, ya estaba hecho. El poder de las letras, el poder de la razón objetivada, había dado a luz en el seno de Atenas una dolencia que habría de manifestarse como irreversible. Como principal responsable de la síntesis del pensamiento alfabetizado precedente, Aristóteles perpetúa esta cesura entre sabiduría y filosofía, promoviendo inclusive su difusión por iniciativa de su afán personal hacia la prospección historiográfica. Uno tras otro, los más renombrados pensadores de la escena intelectual ateniense ofrecen su filosofía como phármakon ante una enfermedad cuyo origen, aunque parcialmente intuido, en el fondo se les escapa. Dolencia y remedio, desencantamiento alfabetizado y filosofía, constituyen a lo largo de todo este periodo una y la misma afección, uno y el mismo phármakon. Por ello, cuanto mayor es la respuesta de la filosofía ante esta dolencia, tanto más se incrementan en la pólis sus efectos narcóticos.
La crisis de las ciudades-Estado griegas, así como el supuesto remedio que el phármakon de la filosofía ofrece desinteresadamente como cura para la enfermedad de su tiempo, han de entenderse en tal caso no tanto en el contexto histórico de la desintegración del imperio de Alejandro Magno como en el marco socio-cultural de la disolución de las tradiciones y creencias ancestrales, incardinadas en las distintas comunidades griegas de la mano de una memoria oral, colectiva y no alfabetizada que es también, ante todo, una memoria autónoma; esto es, una memoria que genera espontáneamente, sin la necesidad de ningún lógos que la asista ─y opuesta por ello a la escritura─, su propio sentido y su genuina verdad. Si aceptamos esta tesis estaremos en mejores condiciones de entender por qué el pensamiento de Epicuro supone para la época un giro radical hacia la búsqueda de la autárkeia y la autonomía intrapersonales, pues sólo en éstas, una vez evaporada la autosuficiencia de sentido que hasta entonces el pensamiento mítico venía aportando al mundo y a la posición del hombre en él, podría alguien desencantado encontrar el sosiego espiritual necesario para sobrellevar el más sombrío de todos los padeceres humanos: “el fenómeno de la indiferencia del mundo”, esto es, la experiencia personal ─páthe, diría Epicuro─ de que vivimos en un «mundo para el cual yo soy indiferente, y que, por lo tanto, es orgánicamente incapaz de advertir mi presencia». En esta línea, ¿qué otra cosa es para Epicuro el desasosiego que el sabio debe evitar sino la angustia (phóbos) que por desconocimiento produce la impotencia ante la imposibilidad de evitar la indiferencia del mundo? La canónica, aplicada al estudio de la phýsis, le despejará sin embargo el camino: mi alma no es sustancialmente distinta de mi cuerpo ─dirá Epicuro─, y en este sentido soy él, que a su vez no es sino una parte del mundo, y aunque para este último, así como para mi propio cuerpo, soy completamente indiferente, a ellos debo en todo caso conformarme.
Comencemos por lo tanto por analizar la propuesta del tetrafármaco epicúreo como remedio para la dolencia de su tiempo: a saber, el desencantamiento del mundo ─en parte motivado por el desarrollo y consolidación durante la época clásica del pensamiento alfabetizado─ y su consiguiente resultado, la experiencia de la ausencia de sentido.
─ 2 ─
Como han señalado los comentaristas, los cuatro primeros dogmas de las Máximas capitales, semejantes en su orden y temática a los cuatro primeros apartados de la Carta a Meneceo, recogen los principios fundamentales de la ética epicúrea, conocidos en su conjunto como “tetrafármaco”. Este cuádruple remedio, que en tanto que phármakon entronca con el poder ambiguo de la palabra alfabetizada ─y por lo tanto con el poder de la filosofía como veneno y remedio a un mismo tiempo─, tiene como objetivo conducir al sabio hacia la salud de su alma, la cual, ya en las primeras líneas de la Carta a Meneceo, es equiparada por Epicuro con la felicidad:
«Nadie por ser joven dude en filosofar ni por ser viejo de filosofar se hastíe. Pues nadie es joven o viejo para la salud de su alma [psychèn hygiaînon]. El que dice que aún no es edad de filosofar o que la edad ya pasó es como el que dice que aún no ha llegado o que ya pasó el momento oportuno para la felicidad [eudaimonían]»; Carta a Meneceo, 122.
La filosofía queda así definida como un fármaco dirigido hacia el cuidado de la salud del alma, siendo el filósofo, en tanto que pharmakeús, el encargado de administrar tal droga. Esta farmacología, como expresa la finalidad de la obra de Epicuro, va a consistir en una ascética del placer y del deseo que ha de ser interpretada necesariamente como el replegamiento del individuo hacia el único lugar del cosmos donde aún podrá éste encontrar el último sentido que el pensamiento alfabetizado parece dejarle disponible: la autosuficiencia intrapersonal. En todo caso, antes de entregarse al ejercicio de esa ascética del deseo que para el epicúreo es el hedonismo, el sabio debe conocer la naturaleza de manera adecuada, pues sólo así podrá identificar los límites que el mundo impone a sus aspiraciones eudemonistas. Canónica y física, por lo tanto, se sitúan en el pensamiento de Epicuro al servicio de la ética, jugando para ésta un papel esencial a la hora de articular todo el sistema. A propósito de éstas, sin entrar en detalles que nos alejarían de los objetivos teóricos de nuestro ensayo, nos bastará con recordar que el mundo no está sujeto para Epicuro a finalidad teleológica alguna, y que, como consecuencia, toda providencia y fatalidad quedan desplazadas en su pensamiento en favor del inocente azar. Es en este contexto, precisamente, en el que Epicuro sitúa los dos primeros remedios filosóficos de su tetrafármaco: a saber, no se ha de temer a los dioses y la muerte es insensible para nosotros. Ambos principios aparecen perfectamente reflejados en la Carta a Meneceo (123-127) y en las Máximas capitales I y II. Aquí, sin embargo, preferimos explicitarlos conjuntamente a partir de la referencia que sobre ellos figura en la parte final de la Epístola a Heródoto:
«Además de todas estas consideraciones generales hay que advertir lo siguiente: la mayor perturbación [tárachos] de las almas humanas [anthropínais psychaîs] se origina en la creencia de que ésos [cuerpos celestes] son seres felices e inmortales, y que, al mismo tiempo, tienen deseos, ocupaciones y motivaciones contrarias a esa esencia, y también en el temor a algún tormento eterno, y en la sospecha de que exista, de acuerdo con los relatos míticos; o bien en la angustia ante la insensibilidad que comporta la muerte, como si ésta existiera para nosotros; y en el hecho de que no sufrimos tales angustias a causa de nuestras opiniones, sino afectados por una disposición irracional, de modo que, sin precisar el motivo de sus terrores, se experimenta la misma y amplia perturbación que el que sigue una creencia insensata. La tranquilidad de ánimo [ataraxía] significa estar liberado de todo eso y conservar un continuo recuerdo de los principios generales y más importantes»; Carta a Heródoto, 81-82.
Estos «principios generales y más importantes» a los que alude Epicuro no son en esta ocasión los remedios del tetrafármaco, sino los principios generales de la canónica y de la física, los cuales, resumidos y sintetizados, son enviados por aquél a su discípulo Heródoto con el propósito de que éste los utilice en su aprendizaje. Sobre ellos, sin embargo, se fundamentan los dos primeros remedios farmacológicos de la filosofía epicúrea: no temer a la muerte ni a los dioses. A éstos, porque siendo dioses su felicidad no puede consistir sino en la más completa y absoluta autosuficiencia, de tal suerte que nuestros anhelos y sufrimientos habrán de resultarles completamente indiferentes; y a aquélla, porque al igual que sucede con los dioses, nada somos para ella. Queda así eliminada toda necesidad de trascendencia, ─tal es el precio de la libertad y la autarquía─, pero con ello el hombre pierde también su vínculo intencional ─mítico, si se quiere─ con el mundo y con su propio cuerpo, los cuales le contemplarán a partir de este momento con la más intransigente indiferencia. Al no tener el ser humano medio alguno de ganarse el favor de los dioses ─felices e indiferentes en los espacios intercósmicos─ ni poder para evitar su propia e irrevocable muerte ─la de su cuerpo, y también, en consecuencia, la de su alma─ tan sólo el placer (hedoné), considerado como ausencia de dolor en el cuerpo (aponía) y de perturbación en el alma (ataraxía), podrá ser considerado por Epicuro como «principio (archén) y culminación (télos) de la vida feliz».
Irrumpen así en el cuadro filosófico del epicureísmo el tercero y el cuarto de los dogmas que conforman su tetrafármaco: a saber, el bien es fácil de procurar; el mal, fácil de soportar. El primero es fácil de procurar pues para la satisfacción de las necesidades naturales básicas ─comida, bebida y vestido─ el pan, el agua y una indumentaria sencilla son más que suficientes. Todo deseo encaminado a procurar placeres que de no ser satisfechos no provocarían dolor es considerado por Epicuro como un deseo superfluo e innecesario. Entregarse a este tipo de placeres podría conllevar para el sabio la pérdida del último dominio en el que todavía puede éste ser señor y monarca: la autosuficiencia intrapersonal. Tan sólo el mal, al que Epicuro identifica en este caso con el dolor corporal, puede amenazar la felicidad que emana de la autárkeia. Y lo haría, sin duda, si el sabio no supiera de antemano que los dolores intensos no se prolongan en el tiempo tanto como los moderados, de tal suerte que mientras los unos conducen rápidamente a la muerte ─insensible para nosotros─ los otros, en cambio, pueden ser fácilmente soportados. En definitiva, en lugar de entregarse a las estériles evasiones hacia las que conducen el miedo a los dioses y la angustia ante la muerte, el sabio epicúreo se servirá de su conocimiento acerca de la naturaleza del mundo para hacer frente a los vanos temores y orientar la felicidad de su vida hacia una ascética de los deseos:
«Un recto conocimiento de estos deseos sabe, en efecto, supeditar toda elección o rechazo a la salud del cuerpo [sómatos hygíeian] y a la serenidad del alma [psychês ataraxían], porque esto es la culminación [télos] de la vida feliz [makaríos zên]. En razón de esto todo lo hacemos, para no tener dolor en el cuerpo ni turbación en el alma. Una vez lo hayamos conseguido, cualquier tempestad del alma amainará, no teniendo el ser viviente que encaminar sus pasos hacia alguna cosa de la que carece ni buscar ninguna otra cosa con la que colmar el bien del alma y del cuerpo»; Carta a Meneceo, 128.
─ 3 ─
La filosofía de Epicuro ─y en especial su tetrafármaco─ debe ser considerada en tal caso como uno de los intentos más audaces y radicales, de todos cuantos pueden ser constatados durante la Antigüedad, de liberar a los seres humanos ─no en su conjunto, sino a cada uno individualmente─ del miedo a una concepción de la divinidad como errática y caprichosa, del temor a los castigos de una vida ultraterrena y de la consiguiente angustia ante la muerte que podría provocar en los hombres la tajante negación de aquélla; todo ello, cómo no, bajo el horizonte hedonista que supone para el sabio conocer los límites que hay que imponer a nuestros deseos para alcanzar así la felicidad. De hecho, “miedo”, “temor” y “angustia” son algunas de las posibles traducciones que pueden ofrecerse para trasladar a nuestra lengua el campo semántico que recoge el término griego phóbos, el cual es empleado varias veces por Epicuro en los textos que de él conservamos. De entre las Máximas capitales, la número X es sumamente significativa en cuanto al uso que el epicureísmo concede a este vocablo:
«Si las cosas que producen placer a los perversos les liberaran de los terrores de la mente (phóbous tês dianoías) respecto a los fenómenos celestes, la muerte y los sufrimientos, y además les enseñaran el límite de los deseos, no tendríamos nada que reprocharles a éstos, saciados por todas partes de placeres y carentes siempre del dolor y el pesar, de lo que es, en definitiva, el mal»; Máximas capitales, X.
Pero phóbos, lo que es aún más significativo, también puede ser vertido al castellano como “huída”, “fuga”, poniendo así de manifiesto la utilidad del tetrafármaco para afrontar todas aquellas verdades desveladas por el correcto estudio de la naturaleza que, inconscientemente intuidas, suelen conducir a los hombres a la evasión y al autoengaño. Por todo ello, el pensamiento de Epicuro debe ser entendido en tal caso como una reflexión filosófica que intenta dar respuesta y poner solución a la más apremiante de las preguntas que en un universo desencantado podría llegar a plantearse alguien que aspirara a alcanzar la sabiduría: a saber, ¿qué es aquello ante lo cual huimos? La respuesta que ofrece Epicuro en este respecto es de todos conocida: huimos ante el temor infundado hacia los dioses y sus posibles represalias, huimos ante la incertidumbre que provoca en nosotros la creencia irracional en una vida ultraterrena, huimos ante la angustia que nos produce pensar en nuestra propia muerte como punto y final de nuestra existencia; en definitiva, huimos ante el dolor y el sufrimiento. Ahora bien, ¿no encierra toda esta argumentación una trampa velada? Es decir, ¿acaso no intentamos identificar el origen y la causa de nuestra huída en aquello que ya de por sí constituye previamente una fuga? Como ha puesto de manifiesto Leszek Kolakowski, «la afirmación de que evitamos el sufrimiento y de que éste no es más que el impulso a huir determinado por el conjunto de las experiencias de las que quisiéramos escapar es, desde luego, una pseudoexplicación que echa mano de un subterfugio puramente tautológico, igual que la doctrina, notable por su intrepidez, según la cual el hombre se esfuerza por alcanzar la felicidad». El ser humano no huye exactamente de lo que en él se manifiesta como huída; pues no son el miedo, el temor ni la angustia los que le hacen huir, sino aquella experiencia que Kolakowski, en La presencia del mito, nombra como “el fenómeno de la indiferencia del mundo”, esto es, la experiencia personal de «la visión de un mundo para el cual yo soy indiferente».
Comprender el significado de esta experiencia supone retroceder en la evolución y desarrollo de las formas humanas de pensar hasta el momento en el cual el mito, en tanto que necesidad antropológica de conferir intencionalmente un sentido a nuestra existencia individual y colectiva, se desplegaba libremente sin la influencia subversiva del todavía no existente pensamiento alfabetizado. En este contexto originario el mito poseía la virtud, señalada por Kolakowski, de hacer «comprender el mundo de la experiencia como dotado de sentido por su relación con una realidad incondicionada» y de hacer creer a las distintas comunidades «en la perduración de los valores humanos» y en el «destino del hombre en la historia». Con ello quedaba garantizada la satisfacción de la necesidad intencional de los seres humanos de sentirse llamados a ocupar cada uno de ellos individualmente un papel en el todo, de tal suerte que el mundo jamás habría de mirarles con indiferencia ni hacerles sentir finitos, contingentes o desamparados.
Pero regresando a Epicuro y al momento histórico y socio-cultural que le toca vivir, después de tres siglos de racionalismo alfabetizado, el phármakon de la filosofía ─unido a la crisis de las ciudades-Estado griegas─ había logrado poner en entredicho en la cuna del pensamiento occidental la existencia de buena parte de las realidades incondicionadas tradicionales tan sólo para sustituirlas por otro tipo de entidades, no ya míticas, sino metafísicas, que si bien habían favorecido entre los círculos intelectuales la aceptación del desencantamiento del cosmos, no por ello dejaban de suponer, como aquéllas, la huída del hombre ante el fenómeno de la indiferencia del mundo, haciendo de éste, si cabe, una experiencia vital más evidente aún. El Noûs de Anaxágoras, la Idea de Bien platónica o el Primer Motor Inmóvil de Aristóteles encierran en su frialdad metafísica el mismo deseo incomprendido de anular el fenómeno de la indiferencia del mundo que el que a su manera manifiestan los misterios órficos y eleusinos, la religión olímpica, el culto a Dionisos y Cibeles o la religión astral. Por todo ello, la filosofía de Epicuro no puede sino ser reconocida en este respecto como la más audaz y radical de las tentativas de toda la Antigüedad orientadas a superar este fenómeno desolador sin renunciar por ello a una felicidad terrenal, digna tan sólo de la autosuficiencia del sabio.
El tetrafármaco epicúreo no pretende ser, por lo tanto, otro más de esos ambiguos remedios filosóficos encaminados a encubrir la huída ante aquello que justamente pretenden afrontar. No deja Epicuro dudas en este respecto:
«Pues sería mejor prestar oídos a los mitos sobre los dioses [perì theôn mýtho] que caer esclavos de la Fatalidad de los físicos»; Carta a Meneceo, 134.
Como ha señalado Jacques Derrida, «el eidos, la verdad, la ley o la episteme, la dialéctica, la filosofía, tales son los otros nombres del fármacon que hay que oponer al temor hechizante a la muerte». Por ello, si «el fenómeno de la indiferencia del mundo en ninguna vivencia es tan patente y difícil de ocultar como en la experiencia de la anticipación de la muerte», en ningún otro autor de la Antigüedad como en Epicuro encontraremos un phármakon menos ambiguo que el suyo:
«Acostúmbrate a pensar que la muerte [thánaton] nada es para nosotros, porque todo bien y todo mal residen en la sensación y la muerte es privación de los sentidos [stéresis dè estin aisthéseos ho thánaton]. Por lo cual el recto conocimiento de que la muerte nada es para nosotros hace dichosa la mortalidad de la vida, no porque añada una temporalidad infinita sino porque elimina el ansia de inmortalidad. Nada temible hay, en efecto, en el vivir para quien ha comprendido realmente que nada temible hay en el no vivir. De suerte que es necio quien dice temer a la muerte, no porque cuando se presente haga sufrir, sino porque hace sufrir en su demora. En efecto, aquello que con su presencia no perturba, en vano aflige con su espera. Así pues, el más terrible de los males, la muerte, nada es para nosotros, porque cuando nosotros somos, la muerte no está presente y, cuando la muerte está presente, entonces ya no somos nosotros. En nada afecta, pues, ni a los vivos ni a los muertos, porque para aquéllos no está y éstos ya no son. Pero la mayoría unas veces huye de la muerte como del mayor mal y otras veces la prefiere como descanso de las miserias de la vida. El sabio, por el contrario, ni rehúsa la vida ni le teme [phobeîtai] a la muerte; pues ni el vivir es para él una carga ni considera que es un mal el no vivir»; Carta a Meneceo, 124-126.
En definitiva, como ha señalado acertadamente Emilio Lledó, en Epicuro vivir no volverá a ser, como quería Platón, «una preparación para la muerte, sino una aceptación y adecuación a la vida».
Quedaría por ver, sin embargo, si la renuncia a superar la indiferencia del mundo que supone el epicureísmo puede conducirnos verdaderamente hacia la serenidad y la felicidad o si, por el contrario, como parece indicar Kolakowski, tal proyecto no conlleva «más que la conformidad con la desesperanza». Ciertamente, el panorama que nos lega el epicureísmo, al menos tal y como lo hemos expuesto hasta el momento, más podría interpretarse como la capitulación ante la ausencia en nuestra vida de una realidad incondicionada que como la búsqueda y aceptación de una realidad tal, la única que podría aportar un mínimo de sentido a nuestra existencia. El propio fundador del Jardín, o quizá Metrodoro ─uno de sus allegados y más fieles discípulos─, podrían haber sido conscientes de esta limitación de su sistema:
«Frente a las demás cosas es posible procurarse seguridad, pero frente a la muerte todos los hombres habitamos una ciudad sin murallas»; fr. 339 Us.
Y así sería, a nuestro entender, si Epicuro no hubiera apuntalado el conjunto de las renuncias del sabio y la ascética hedonista que éstas requieren con el único soporte intencional ─y por lo tanto mítico─ que puede localizarse en toda su filosofía: la muralla de la philía. En otro caso, ¿por qué habría de conceder el epicureísmo tanta importancia a la amistad, a pesar de los riesgos que ella comporta, si no hubiera ésta de albergar el velado secreto de la sabiduría de esta escuela? Los textos epicúreos que exaltan la philía son en este respecto numerosos:
«De los bienes que la sabiduría ofrece para la felicidad de la vida entera, el mayor con mucho es la adquisición de la amistad [philías]»; Máximas capitales, XXVII.
«La amistad [philía] danza en torno a la tierra y, como un heraldo, anuncia a todos nosotros que despertemos para la felicidad»; Gnomologio Vaticano, LII.
«El hombre bien nacido se dedicará principalmente a la sabiduría y a la amistad [philían]. De éstas, una es un bien mortal; la otra, inmortal»; Gnomologio Vaticano, LXXVIII.
Tal es la necesidad de la amistad en el sistema filosófico epicúreo que el sabio, como indican algunos textos y fragmentos, deberá estar dispuesto a atender y a ayudar a sus amigos aun a riesgo de poner en peligro su tan preciada ataraxía:
«No se ha de considerar aptos para la amistad [philían] ni a los precipitados ni a los indecisos, pues también por amor de la amistad es preciso arriesgar amistad [phílias]»; Gnomologio Vaticano, XXVIII.
«Aun eligiendo la amistad [philían] por el placer, Epicuro dice que soportamos los mayores males por los amigos [phílon]»; fr. 546 Us.
Y lo que es más llamativo aún, por amistad el sabio será incluso capaz de morir:
«No sufre más el sabio si es sometido a tortura que si un amigo [phíloy] es sometido, y por él está dispuesto a morir. Porque, si traiciona a su amigo [phílon], toda su vida será desconcierto y agitación por causa de su infidelidad»; Gnomologio Vaticano, LVI-LVII.
«Por un amigo [phíloy] llegará a morir, si es preciso»; Acerca del sabio [Diógenes Laercio, X 121b].
Ahora bien, si como dice Epicuro el sabio encuentra en la ascética del placer motivos más que suficientes como para no tener que recurrir al suicidio en tanto que huída razonable ante los posibles sufrimientos de la vida, ¿por qué entonces debería ningún epicúreo llegar a morir por un amigo si aquello por lo que estaría entregando su vida no constituyera la necesidad mítica e intencional de escapar de un mal mucho más insoportable que la propia muerte? Como supo apreciar Albert Camus, aquello por lo que llegado el caso somos capaces de morir no es algo muy distinto de lo que justamente nos hace soportable la existencia: «Nunca he visto a nadie morir por el argumento ontológico. Galileo, en posesión de una importante verdad científica, abjuró de ella con toda tranquilidad cuando puso su vida en peligro. En cierto sentido, hizo bien. Aquella verdad no valía la hoguera. Es profundamente indiferente saber cuál de los dos, la tierra o el sol, gira alrededor del otro. Para decirlo todo, es una futilidad. En cambio veo que mucha gente muere porque considera que la vida no merece la pena de ser vivida. Veo a otros que se dejan matar, paradójicamente, por las ideas o ilusiones que les dan una razón de vivir (lo que llamamos una razón de vivir es al mismo tiempo una excelente razón de morir)». En consecuencia, afirmar sin más, como parece hacer Epicuro, que la philía es en último término el placer y la razón que hace soportable la existencia y que, por ello mismo, el sabio estaría dispuesto a morir antes que renunciar a ella, ¿acaso no supone dar cabida en el sistema epicúreo a un componente mítico e intencional conforme al cual el fenómeno de la indiferencia del mundo habría de quedar anulado?
He aquí, pues, la piedra de toque de los epicúreos; he aquí el único componente mítico e intencional de todo su sistema que tiene entre ellos el poder de liberarles de ese mal de la existencia que para todo ser humano es el fenómeno de la indiferencia del mundo; he aquí, en definitiva, el primero y el último de los mitos fundadores de sentido que acepta el epicureísmo: la amistad.
Leer más: https://www.revistadefilosofia.org/revistadefilosofia_old/41-05.pdf
L. Kolakowski, La presencia del mito (Cap. 8. El fenómeno de la indiferencia del mundo).
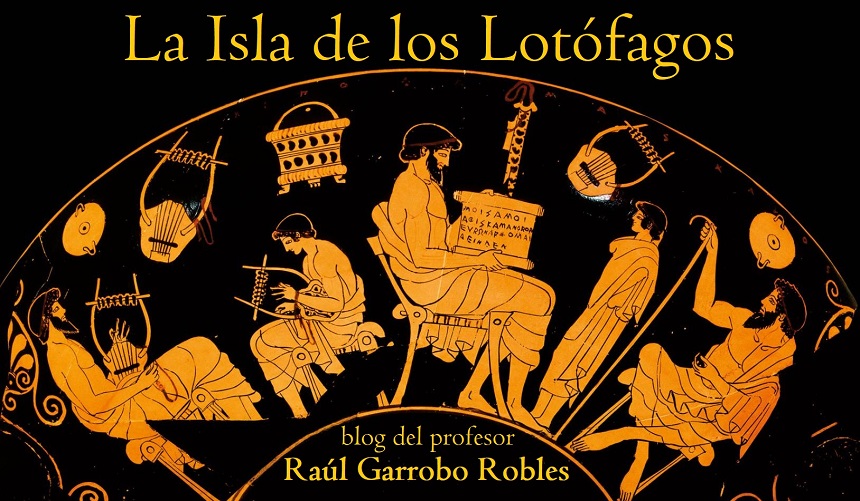


La Naturaleza "siente" absoluta indiferencia hacia el ser humano, y los demás seres. Es indiferente a nuestro sufrimiento, a nuestra alegría...A pesar de las fotos, los documentales...bucólicos que nos suelen mostrar. Y es un mundo cruel para los animales, para la mayoría, que en ella viven.
ResponderEliminar